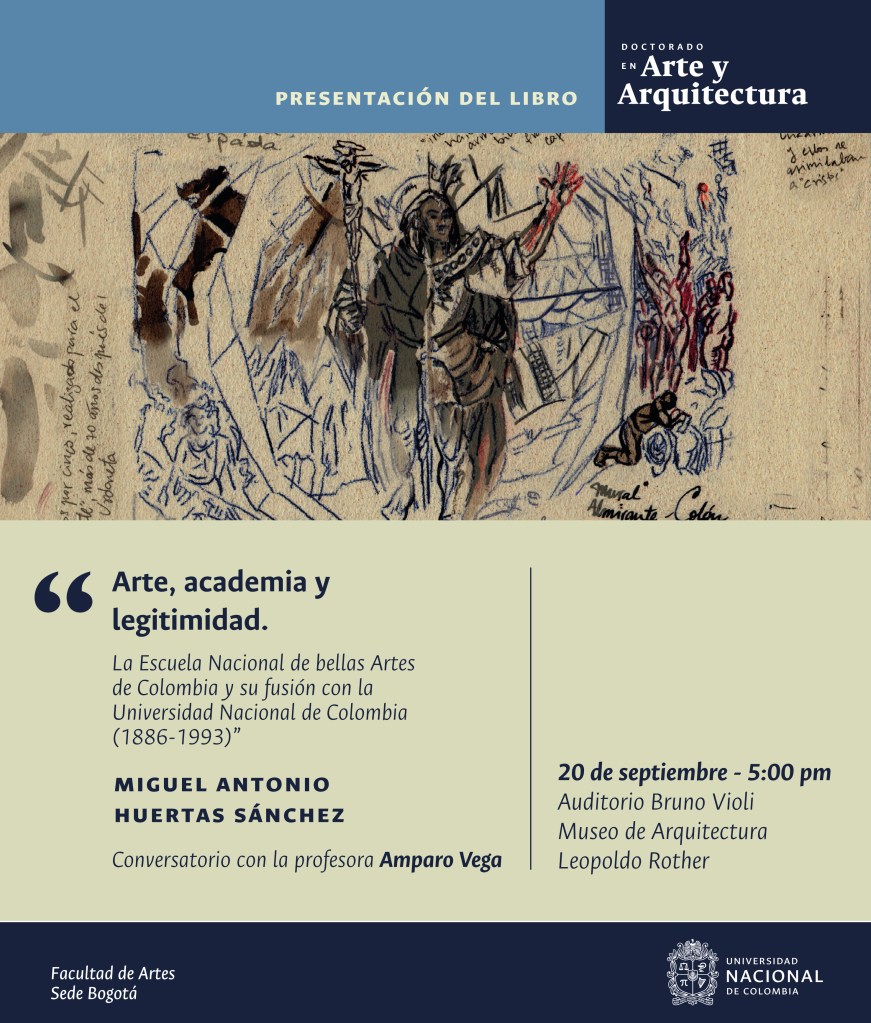Desde su aparición, el cine hace parte inevitable de la vida.Hay películas malas (la mayoría del cine comercial lo es), pero algunas nos resultan aceptables por muchas razones, porque son entretenidas, porque están técnicamente bien hechas, porque no hay nada que sea totalmente malo y algo bueno tienen, porque son documentos de una cierta forma de pensar o de hacer cine, de otras épocas o contextos que uno quiere comprender mejor, o simplemente por inercia, una fuerza invisible pero determinante en nuestra cotidianidad.
Y hay películas peligrosas. Quiero hablar especialmente de una. Ya ha sido discutida, pero hay algunos aspectos que, me parece, deben ser planteados con mayor claridad.
Se trata de la película Emilia Pérez de Jacques Audiard, muy criticada por sus sesgos raciales, de género y por su irrespeto al apropiar temas culturales muy sensibles sin ningún estudio serio, reducidos a estereotipos superficiales. Sin embargo, más allá de eso, hay que resaltar su contribución, profunda y perfectamente consciente, al facilismo en el pensamiento, uno de los más grandes males contemporáneos cultivado por la hegemonía de las élites a través de la muy eficaz industria cultural globalizada.
1.
“De lo que no se puede hablar, mejor es callarse”, concluía Wittgenstein, después de una larga reflexión sobre el lenguaje; expresión emparentada con observaciones como “todo aquello que puede ser pensado, puede ser pensado claramente”. “Para saber algo es preciso estudiar” dictaminaba Brecht a través de su alter ego el señor K., criticando nada más ni nada menos que a Sócrates. Todo artista serio sabe que lo más importante no son las cosas, los medios, los efectos, las concesiones a la moda, sino tener algo que decir.
Algo que merezca ser enunciado públicamente; algo de lo que se tiene algún conocimiento, que se ha estudiado. No basta repetir prejuicios ampliamente extendidos, lugares comunes sin ninguna profundidad, sino enunciar un contenido que ha sido depurado por la reflexión, el estudio, la crítica y la autocrítica.
Apuntalar prejuicios o generar unos nuevos en el espacio social, implica un daño al pensamiento. No necesitamos más creaciones artísticas grandilocuentes que lo único que tienen para mostrar son las sublimes elucubraciones de ignorantes con dinero y ambición.
2.
Me gustaría decir que Emilia Pérez es una película inútil y pasar a otra cosa, pero es más bien una película peligrosa porque, al contribuir a banalizar todo un universo social, resulta altamente útil a los peores poderes. La ignorancia es cosa grave; para quienes no han tenido acceso a la educación, ni una guía mayor en la vida, es una tragedia, el mayor ingrediente de esa gigantesca catástrofe que es la pobreza. Para quien tiene los medios de superarla y no lo hace, la ignorancia es un crimen y para quien intencionalmente la cultiva en sí mismo y en los demás, es un crimen de lesa humanidad.
Una persona, artista, intelectual, activista, profesora, que intenta intervenir en el debate y la acción social (y hacer una película de difusión masiva y presencia en festivales internacionales es una intervención política mayor), que pretende proponer imágenes colectivas y reflexiones sociales, puede equivocarse, disentir, ensayar, proponer, ironizar; puede errar legítimamente, pero cuando lo único claro que muestran sus imágenes es un ego que no sabe ver más allá de su mezquino horizonte ideológico y no propone nada de fondo sobre la vida de los Otros, se convierte en una especie de instrumento de guerra que hay que denunciar fuertemente.
En Emilia Pérez se pone en escena una historia que se pretende original e interesante y podría serlo si estuviera bien desarrollada, pero las problemáticas de género, de poder, de violencia que invoca esta película se desdibujan rápidamente. La cultura mexicana es una escenografía incidental y prescindible, la corrupción política es una anécdota superficial y la tragedia social un relato edulcorado y demagógico. Pero hay lecturas críticas muy detalladas, como la de Paul Preciado «Emilia Pérez contra Jacques Audiard: una amalgama cargada de racismo y transfobia” a la que remito a los interesados. Quiero entrar en otro terreno.
[https://euforia.org.es/emilia-perez-contra-jacques-audiard/]
Un problema de fondo es la reducción de grandes realidades extraordinariamente complejas a unas imágenes simples y, por lo tanto, fáciles de digerir en las que el pensamiento pierde su densidad. La manera como se narra que un mafioso pasa de ser asesino despiadado a figura redentora que, como una gran dádiva, revela a los parientes de las personas desaparecidas el lugar donde se encuentran enterrados sus restos, insulta la inteligencia del espectador y a esas comunidades, victimizadas una vez más al reducirlas al cliché del exotismo y la ingenuidad por una mirada condescendiente que intencionalmente desconoce la complejidad de las imágenes culturales y políticas que referencia.
Por supuesto, se nos puede decir que no debemos pedirle a una “comedia musical” de la industria del entretenimiento que haga un tratado sociológico o se constituya en lección de historia, pero todo hecho artístico es una acción política; por eso con toda justicia se elevan voces de protesta. Esta no es cualquier obra, es un trabajo presentado en los grandes espacios artísticos y culturales en donde se fetichiza la obra de arte y donde las élites imponen imágenes de lo popular para el consumo comercial.
3.
Una expresión común cuando se tratan ciertos temas de las artes o en el mundo periodístico es: “la realidad supera la ficción” y, en efecto, hay una relación compleja entre el artificio que es el arte y la realidad concreta. ¿Debe el arte informar, dar mensajes o, incluso, tener alguna utilidad práctica? ¿El arte solamente se debe a sí mismo?
El punto importante de tratar aquí es el facilismo de muchos discursos contemporáneos construidos sobre la idea de la absoluta inutilidad del arte como condición fundadora.
Para cualquier habitante de Colombia del momento actual es evidente, si se piensa en lo que está sucediendo alrededor de La Escombrera, que las cosas no son tan simples. Pero en el mundo edulcorado de Audiard, se puede tener un renacimiento y ser irreconocible, como cuando supermán se pone unas gafas y se convierte en Clark Kent, porque en el mundo salvaje y exótico sus habitantes pueden ser de una crueldad tan extrema como la ingenuidad de la que hacen gala en otros momentos sin solución de continuidad, de manera que se puede blanquear (literalmente) una vida de crimen.
4.
¿Cuál es el problema realmente de fondo que va más allá de las diferencias de opiniones, de gustos o de enfoques?
“El peligro -dice Benjamin- amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante”. Emilia Pérez recibió el premio del jurado del Festival de Cannes en 2024, premios en los Globos de Oro y es candidata al Oscar. Difusión, prensa, publicidad, fiestas, comentarios críticos favorables, dinero, oportunidades, fama… lo que normalmente no tienen las madres, las cuchas, las “locas” que seguirán denunciando la corrupción estatal, la violencia de los diferentes grupos que aspiran al poder sea como sea. Muchas personas estamos hartas de los rezagos coloniales de las élites internacionales que lavan su imagen y acallan su mala conciencia con la condescendencia vestida de “gran arte”.
Uso el término lavan con toda conciencia e intención. Así como el dinero mal habido del tráfico de droga no es nada (como lo demuestra el hallazgo de caletas antiguas repletas de billetes podridos por el paso del tiempo) hasta tanto no sea lavado, blanqueado por los delincuentes de mejor familia, banqueros, financistas, emprendedores, inversores, etc. que lo devuelve a la circulación con apariencia de honestidad, los beneficios de la explotación esclavista, el despojo de los recursos naturales y las producciones nativas y otros pecados de los regímenes coloniales, deben transformarse en valores culturales y siempre hay un cortejo de artistas obsecuentes dispuestos a embellecer la existencia y siempre hay una audiencia dispuesta a convencerse de su corrección política en nombre del arte.
Un problema fundamental del arte hegemónico es cómo oculta sus relaciones con el poder político, su aporte, que no aparece sino muy tangencialmente en los discursos de la historia y la crítica del arte. Cómo elude las preguntas sobre sus modos de legitimación, o de dónde sale el dinero que financia sus costosas producciones o a qué fines se prestan sus realizaciones, como si el arte sólo se debiera a sí mismo en un mundo feliz de alfombras rojas, cultura de masas y periodismo de farándula.
Desde sus orígenes, en toda sociedad y contexto geográfico, el arte ha tenido y seguirá teniendo una relación fundamental con el poder. La historia política de las artes es una región poco explorada por la Academia que, como buena institución de poder prefiere no cuestionarse acerca de sus fundamentos y formas de legitimación y, por lo tanto, acerca de su responsabilidad frente a lo que sucede socialmente.
La pregunta sobre si es arte o no tomar un banano y pegarlo con cinta a la pared es una pregunta banal. Porque sí, lo es, pero eso no quiere decir que sea buen arte. La pregunta esencial es cómo está constituido ese sistema cultural que permite que una acción tan espuria sea arte y reciba tanto interés y resonancia en tiempos de la masacre en Gaza, por mencionar sólo una de tantas circunstancias. El enjambre de instituciones, de redes económicas, de entramados políticos, de juegos económicos, de comunidades de gestores, directivos, críticos que constituye ese campo -en el sentido de Bourdieu- que hace que medios de comunicación, foros artísticos y redes sociales estén ocupadas de semejante despropósito multimillonario sin ninguna importancia intrínseca.
5.
La ficción se justifica cuando enriquece nuestra visión de la realidad y no porque la empobrezca. Soy de los que consideran la saga del padrino de Coppola uno de los grandes frescos sobre el poder; por otro lado, toda obra importante genera polémica, pero no toda obra que genera polémica es buena. Cuando pienso en el laboratorio cinematográfico montado en un tren de Alexandr Medvedkin, no sé qué idea tienen de cine quienes dicen que Emilia Pérez es una gran película, yo sólo encuentro en ella la trivialidad del arte que sólo se mira a sí mismo, el ego llevado al extremo.
El problema es ese tipo de obras que a nombre de la autorreferencialidad del arte no solamente despojan a su propio medio de su capacidad transformadora, sino que silencia también a las comunidades que tratan de hacer escuchar sus discursos, sus denuncias y sus propuestas para cambios reales en la vida, a través de la imposición del terrible y aplastante peso de los estereotipos reduccionistas en el imaginario colectivo.
El adversario no es el error, dice Deleuze, es la estupidez.
El problema es el cultivo intencional de la estupidez.
Pretender reducir el público a una masa pasiva que solamente “disfruta” porque la película le exige desmontar todo el andamiaje crítico de su pensamiento, así es que se cultiva la estupidez, la simpleza del pensamiento.
En el documental de Chris Marker El tren en marcha, Medvedkin narra sus experiencias:
Entonces comprendimos una cosa extremadamente importante, comprendimos que el cine podía ser no solamente un medio de distracción, un medio de suscitar emociones artísticas, sino también un arma fuerte, poderosa, capaz de reconstruir industrias y no solamente industrias, capaz de reconstruir el mundo. Un tal cine en las manos del pueblo es un arma tremenda y, evidentemente, eso nos dio una nueva fuerza y, por esa experiencia, supimos que podemos mucho…
De lo que aquí se trata es de cómo los realizadores decidieron incluir a los propios protagonistas, la gente, en la construcción de sus obras, con lo cual convertían al cine del tren en “punto de referencia verdaderamente útil para su pueblo”.
¿Eso excluye la comedia?
Dice Medvedkin:
Muy frecuentemente empleamos la sátira en nuestro trabajo. encontrábamos el lado divertido de la desorganización , incluso de la incompetencia y de la ebriedad, entonces, la risa devino una de nuestras armas principales… Después de todo, “la imaginación no era ya enemiga de la realidad, ni el arte de la vida… el trabajo con el tren nos alió estrechamente con el pueblo, nos ayudó a comprender su alma…
Después de toda esa experiencia, Medvedkin hizo la película La felicidad, una de las comedias importantes de su época.
La noción de el arte por el arte, alusiva a la inutilidad pragmática del arte, cumplió un papel importante en la liberación de las prácticas artísticas y el surgimiento de las vanguardias históricas (proyecto inconcluso aún a mi juicio), pero en manos de los oportunistas sí hace que el arte sea muy útil: como eficaz arma de silenciamiento al servicio del poder hegemónico. Hay que entender que es distinto decir que el arte no tiene utilidad, a decir que el arte no tiene función y sí que la tiene, y es política.